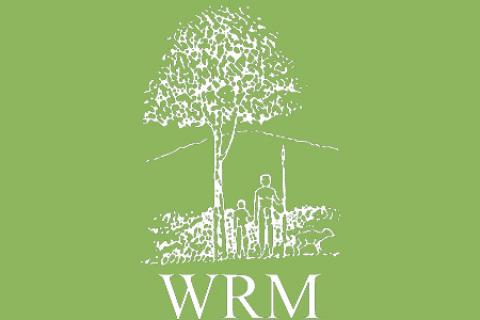La Reserva de Bosque de Omo, situada en el sudoeste de Nigeria, se constituyó legalmente en reserva en virtud de la Orden Nº 10 de 1925, que fue modificada en 1952. En ese entonces el bosque prácticamente no había sido explorado. Fue cedido al gobierno en tanto reserva el 8 de octubre de 1918, en un acuerdo firmado entre el oficial del distrito Ijebu Ode, en nombre del gobierno colonial británico, y los Awujale de Ijebu Ode en nombre de la Administración Nativa Ijebu.
Artículos del boletín
Como parte de un proceso de dos años de revisión de la política del Consejo de Manejo Forestal (FSC) sobre la certificación de plantaciones madereras, integrantes del Grupo de Trabajo para la revisión de la política visitaron recientemente Sudáfrica para su reunión final. Lo que sigue son algunas citas del informe preparado por Wally Menne (integrante de la organización local Timberwatch Coalition) sobre la visita de campo en zonas donde hay plantaciones.
Aung Ngyeh, un Karenni de 31 años, huyó a Tailandia en 2002, obligado a abandonar su hogar en el estado de Karenni por la guerra de las fuerzas armadas de Birmania contra las poblaciones étnicas. Hoy vive en el campo de refugiados sobre la frontera con Tailandia y trabaja con el Grupo Karenni de Investigación para el Desarrollo (KDRG) en la campaña para detener las inversiones extranjeras en los proyectos de “desarrollo” del régimen birmano.
Cuando hace 250 años los británicos invadieron India, se encontraron con que el subcontinente estaba cubierto por un mosaico de vegetación que no pudieron comprender. Árboles altos y oscuros, plantas trepadoras llenas de nudos, praderas silvestres... la propia abundancia tropical de los bosques indios los impactó y los anonadó. Los bosques terminaron significando una cantidad de asuntos (o cosas) más simples: serpientes, tigres, salvajes o rebeldes, plagas y aventuras.
Otra nueva certificación del Consejo de Manejo Forestal (FSC), esta vez en Indonesia, es motivo de preocupación para quienes hacen un seguimiento de los procesos que afectan a los bosques.
En Malasia, las trabajadoras de las plantaciones fueron dejadas de lado por los planes del gobierno para erradicar la pobreza y mejorar la situación de la mujer. Los avances realizados hasta la fecha en el empoderamiento de la mujer han sido desiguales. Las trabajadoras de las plantaciones siguen rezagadas, ya que no pueden liberarse del círculo vicioso de la pobreza en el que se encuentran.
El mundo está tomando conciencia de la problemática de los Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonía. Parece increíble, pero algunos animales son mejor protegidos que los grupos humanos que buscan preservar su aislamiento. Esto es, sin dudas, un derecho humano fundamental que los pueblos aislados tienen facultad de ejercer y de defender y nosotros de respetar.
El Ministerio Público Federal, a través de la Procuraduría de la República en Ilhéus-Bahia, según Recomendación nº 01 de fecha 18 de noviembre de 2005, exige el retiro de plantaciones de eucalipto en un radio de 10 (diez) kilómetros, en las zonas de amortiguación de las Unidades de Conservación de los Parques Nacionales “Do Descobrimento”, “Monte Pascoal” y “Pau Brasil”, según determina la legislación brasileña.
Luego de que la Ley Forestal fuera aprobada en el Congreso, fue enviada a sanción presidencial el 13 de diciembre de 2005. La Ley fue objetada en 12 de sus artículos por parte del Presidente Álvaro Uribe y lo que se esperaba después de ello era el retorno del texto con las objeciones para su discusión en el Congreso, como lo indica el trámite formal.
Un nuevo certificado otorgado por el Consejo de Manejo Forestal (FSC) a una gran operación de madereo hace que silvicultores, ambientalistas y activistas por los derechos humanos vuelvan a fruncir el ceño. En Guayana, la empresa suiza de certficación SGS Qualifor acaba de otorgar un certificado del FSC a la gigante malayo-coreana del madereo Barama Company Limited (BCL), que opera en una concesión de 1,69 millones de hectáreas en el noroeste de Guayana.
La pérdida de biodiversidad es rápida y continua. Durante los últimos 50 años los humanos hemos cambiado los ecosistemas con mayor rapidez y más extensivamente que en cualquier otro período comparable de la historia humana. Los bosques tropicales, muchos humedales y otros hábitats naturales se están encogiendo. Las especies se están extinguiendo a un ritmo que excede mil veces los promedios naturales característicos del pasado de nuestro planeta.
La situación es muy parecida en muchos países del Sur: las comunidades y las organizaciones sociales que las apoyan están intentando proteger los bosques de las alianzas entre gobiernos y empresas. Se siguen promoviendo, en beneficio casi exclusivo de las grandes transnacionales, causas bien conocidas de pérdida de la biodiversidad como el madereo industrial, la exploración y explotación de combustibles fósiles, la minería, las represas hidroeléctricas, los monocultivos industriales, la construcción de carreteras y el cultivo del camarón.