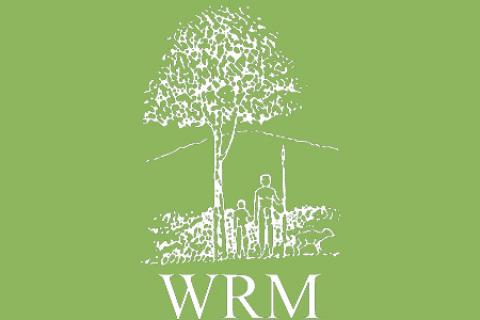El Partido Verde ha expresado su preocupación por los comentarios agresivos realizados por una compañía de EE.UU. que pretende plantar en Nueva Zelanda árboles de secoya modificados genéticamente.
La compañía maderera Soper-Wheeler, afirmó que piensa comenzar en agosto a plantar plantones modificados genéticamente provenientes de EE.UU. en su plantación de South Island, a pesar de que la moratoria de Nueva Zelanda sobre la distribución comercial de árboles transgénicos se levantará recién en octubre. La compañía afirma que enviará los árboles cosechados a aserraderos en EE.UU.
Artículos del boletín
Entre el 17 y 21 de diciembre del 2002 en la aldea de Aopo, isla de Savaii se llevó a cabo un taller nacional acerca de las causas subyacentes de deforestación y degradación de bosques, organizado por la ONG Ole Siosiomaga Society (OLSSI) y patrocinado por la Coalición Mundial por los Bosques.
A continuación presentamos un Llamado a la Acción de la organización International Rivers Network:
Les invitamos a participar el 14 de marzo de 2003 en la sexta celebración anual del Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Es tiempo de actuar en solidaridad para celebrar nuestros ríos, protestar contra el desarrollo destructivo y disfrutar los logros del año pasado.
El departamento de medio ambiente de Skanska, una de las empresas de construcción más grandes del mundo, anunció que abandonaría el rubro de construcción de represas. El 4 de febrero de 2003, el vicepresidente de Sustentabilidad de Skanska, Axel Wenblad, reveló que después de haber realizado una revisión estratégica de la compañía, decidieron que "en el futuro no participaremos en nuevos proyectos hidroeléctricos".
La ideología predominante ha tendido a divorciar lo social de lo ambiental e incluso a volverlos antagónicos. Tal es el caso del tema bosques donde, al tiempo que los gobiernos reconocen sus valores ambientales, a menudo los presentan como un obstáculo para el "desarrollo" y se utiliza a "la pobreza" como excusa para deforestar áreas de bosques cada vez más amplias, con el supuesto objetivo de mejorar las condiciones de vida de la gente.
La Conferencia ministerial del proceso de Aplicación de Leyes sobre Bosques y Gobernabilidad (FLEG, por su sigla en inglés) de África se realizará desde el 1° al 4 de abril de 2003 en Brazzaville, Congo. Se espera la participación de delegados gubernamentales y también de representantes de la industria maderera, de agencias multilaterales y bilaterales y de la sociedad civil en esta reunión, donde se redactará una Declaración ministerial. Este artículo presenta brevemente el proceso de FLEG y después aborda la participación de la sociedad civil en la próxima conferencia ministerial.
El Proyecto de Explotación Petrolera y Oleoducto de Chad/Camerún (ver Boletines del WRM N° 45, 41, 35, 14 y 2) está ingresando en un momento clave. La finalización de la mayoría de las actividades de construcción está programada para julio de 2003 y las ventas iniciales de petróleo podrían realizarse ya en noviembre de 2003. Como resultado, la finalización de la construcción se producirá más de un año antes de lo previsto; la fecha original de finalización era fines de 2004.
El recientemente electo presidente de Kenia, Mwai Kibaki, ha designado al Dr. Newton Kulundu como Ministro de Medio Ambiente y a la reconocida ambientalista Prof. Wangari Mathai como viceministra. El nuevo ministro ya ha realizado una serie de declaraciones públicas con relación a los bosques que parecen indicar que las cosas podrían estar cambiando --al fin-- en la dirección correcta. No obstante, sus declaraciones dejan en la sombra ciertos temas cruciales.
El problema histórico de la deforestación en Madagascar se vincula con las políticas perjudiciales del estado colonial en relación al uso de la tierra y la agricultura. El problema de la deforestación en Madagascar comenzó en 1896 cuando la isla fue anexada como colonia francesa. El período posterior a la anexión se caracterizó por un clima político incierto y el hambre, y muchos de los malgaches huyeron a los bosques para sobrevivir. Estos productores comenzaron a practicar el método de cultivo migratorio como medio de supervivencia.
La organización ambiental SBCP Watch Group está conformada por cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) locales -Actionaid Bangladesh, Rupantar, JJS y Lokaj-- y fue creada en el año 2000 con la finalidad de controlar las actividades realizadas por el llamado Proyecto de Conservación de la Biodiversidad de los Sunderbans.
Durante una visita reciente al estado de Rajastán en India, Patrick McCully de International Rivers Network, tuvo la posibilidad de presenciar los cambios profundos que el trabajo de un grupo local llamado "Tarun Bharat Sangh" (TBS) produjo en la vida de cientos de miles de personas. Con asombro constató que esta transformación social y ambiental se obtuvo a una pequeña fracción del costo económico (sin mencionar el costo humano y ecológico) del suministro de agua con grandes represas. A continuación presentamos algunos fragmentos de esta experiencia:
Indonesia se encuentra entre los países con la tasa de deforestación más alta del mundo. La deforestación anual promedio registrada fue de hasta un millón de hectáreas durante los años 80, 1,7 millones de hectáreas durante la primera parte de la década de los 90, y actualmente se ubica entre 2,0 y 2,4 millones de hectáreas, según estadísticas del Ministerio de Medio Ambiente.