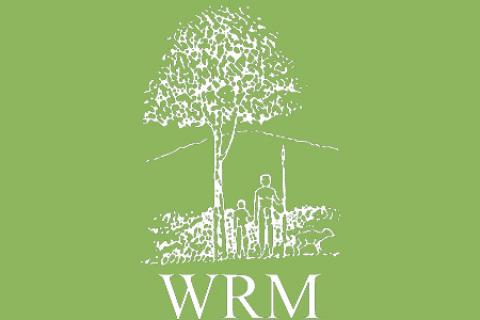Las selvas tropicales del departamento del Beni en las tierras bajas del este de Bolivia están sufriendo la deforestación provocada por el inescrupuloso otorgamiento de concesiones a compañías privadas por parte del gobierno. Al tiempo que grandes terratenientes ocupan crecientes superficies, los derechos de propiedad indígenas no son reconocidos. Ahora una nueva amenaza pende sobre ellos: la explotación de petróleo.
Artículos del boletín
Como respuesta a la información publicada por Taiga Rescue Network en su boletín Taiga News nro. 32, en relación con los impactos sociales y ambientales provocados por las plantaciones de eucalipto de Veracel en el estado de Bahía, Antonio Alberto Prado --Gerente de Relaciones Públicas de la compañía-- se dirigió a dicha publicación a efectos de explicar que "... desde sus inicios, en 1991, el manejo del suelo y el desarrollo de las plantaciones por parte de Veracel se ha basado en principios sustentables y ecológicamente sanos".
Desde fines de agosto los empresarios forestales chilenos llevan a cabo una agresiva campaña publicitaria llamada "Bosques para Chile". Muchos chilenos nos hemos sentido agredidos por la puesta en escena de los empresarios forestales, que en su primera etapa ha salido con mucha fuerza a través de los medios de comunicación.
A tan sólo cinco semanas de que los negociadores sobre el clima se reúnan en La Haya para emprender dificultosas negociaciones con el fin de implementar las reglas establecidas por el Protocolo de Kioto, los bosques corren cada vez un riesgo mayor de convertirse en una simple "mercancía" --el carbono-- a ser comercializada bajo lo que el protocolo denomina "Mecanismos Flexibles".
A fin de evitar emprender acciones reales a nivel de sus propias economías generadoras de CO2, los países industrializados han salido con otras ideas para reducir el nivel global de CO2, por ejemplo reduciendo las emisiones en terceros países o declarando los bosques como "sumideros de carbono" para reducir la concentración de CO2 en la atmósfera.
Los miembros de la Coalición Global por los Bosques y otras ONGs y Organizaciones de Pueblos Indígenas, que se reunieron en Lyon en setiembre de este año, prepararon una declaración explicando las razones para oponerse a la inclusión de los sumideros de carbono en el Mecanismo de Desarrollo Limpio. He aquí algunas de esas razones:
Nosotras, las organizaciones no gubernamentales abajo firmantes, deseamos expresar nuestra preocupación acerca del papel que se planea asignar a las plantaciones forestales para ayudar a los países industrializados a cumplir con los compromisos que asumieron en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero bajo el Protocolo de Kioto del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Durante la década de 1950, cuando el país se encontraba todavía bajo el dominio francés, en Camerún se llevaron a cabo una serie de programas de plantaciones forestales, aduciendo la finalidad de contrarrestar el proceso de destrucción que afectaba a sus ricas selvas. Como consecuencia se instalaron unas 40.000 hectáreas de plantaciones en un lapso de 50 años, 25.000 de las cuales en zonas que habían estado ocupadas por una densa selva y las restantes 15.000 hectáreas en zona de sabana.
El territorio de Tanzania comprende una gran variedad de paisajes, como montañas, sabanas, matorrales y bosques. Alrededor de 53.000 km2 de su área están ocupados por lagos, siendo el mayor el Lago Victoria. Con una superficie de 69.490 km2 el Lago Victoria es el segundo más grande del mundo. Constituye un recurso esencial para la vida de la región, que tiene una de las densidades poblacionales más altas de Africa. La agricultura, la pesca y la construcción de embarcaciones son las actividades económicas más significativas que dependen directamente del lago.
Como muchos otros países del Sur, Costa Rica está enfrentando el problema de la expansión de los monocultivos forestales. Especialmente en la Región de Huetar Norte, el establecimiento de plantaciones industriales ha sido un completo fracaso durante los últimos veinte años. Tras haberse gastado U$S 10 millones en estos programas, hoy en día más del 70% de las plantaciones se encuentran en mal estado y su nivel de producción ha sido mucho más bajo del esperado.
Los principales rubros de exportación de Gabón son el petróleo y la madera rolliza. Ambas actividades contribuyen al calentamiento global. Mientras que la exportación de petróleo resulta en emisiones de combustibles fósiles fuera del país, la de madera rolliza implica emisiones de carbono tanto en el país como en el exterior, mediante la liberación del carbono almacenado en la biomasa forestal. ¿Significa ello que Gabón --así como otros países del Sur en condiciones similares-- debe ser responsabilizado por el cambio climático?
Al tiempo que la ingeniería genética aplicada a la producción de alimentos está provocando preocupación entre los consumidores y los ciudadanos, y muchos científicos expresan sus dudas y críticas en relación con la misma, transnacionales de la alimentación, la forestación y la energía se han reunido para desarrollar árboles genéticamente modificados, que se espera puedan crecer más rápido o contener componentes deseados por la industria (ver boletines 26 y 27 del WRM).